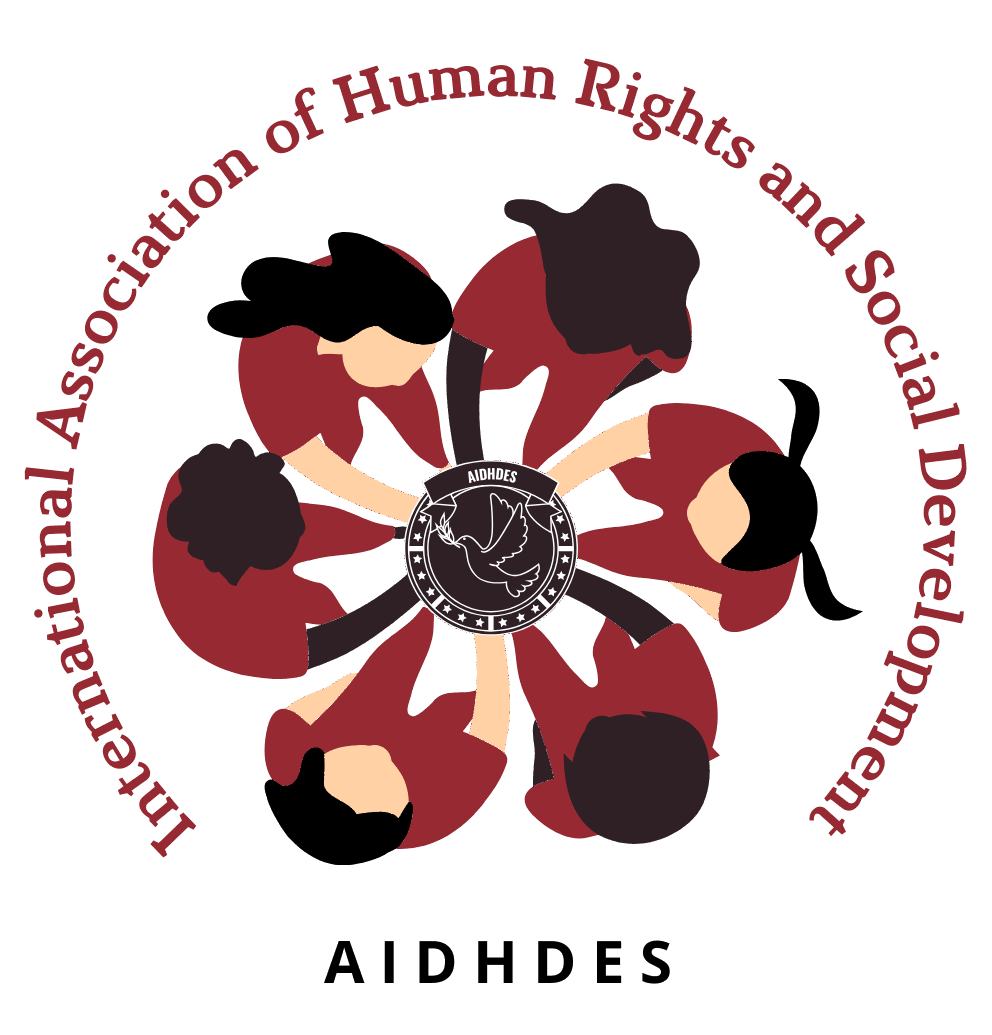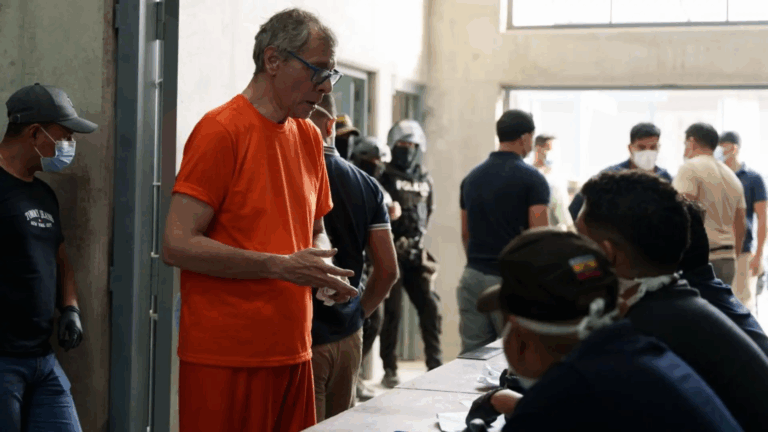Ginebra, 29 de octubre 2025
La relación triangular entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela atraviesa una fase particularmente volátil, en la que la retórica de alto voltaje se combina con maniobras militares cerca de litorales densamente poblados y rutas de pesca y migración. En este tablero, la defensa de la vida humana y el respeto íntegro del Derecho Internacional —desde la Carta de la ONU hasta la Convención sobre el Derecho del Mar— se vuelven condiciones mínimas para prevenir una deriva de incidentes que, por acumulación, termine erosionando la paz regional.
En Colombia, la controversia abierta por la inclusión del presidente Gustavo Petro en la denominada “Lista Clinton” catalizó un pulso jurídico y diplomático con Washington. La defensa del mandatario confirmó que impugnará formalmente la medida y su narrativa asociada, insistiendo en la presunción de inocencia y en la cooperación institucional antes que en sanciones reputacionales o unilaterales que condicionan la interlocución entre Estados soberanos. Esta línea, además, ha sido reforzada por el propio Petro en su interacción pública, donde ha fijado un criterio: si los socios respetan el Derecho Internacional, la cooperación se mantiene; si lo vulneran, Colombia deberá replantear términos y alcance.
La tensión no se limita al plano jurídico. En la mañana del 27 de octubre de 2025, el presidente Petro respondió a la idea, expuesta por el senador estadounidense Lindsey Graham, de una “operación militar” en territorio colombiano bajo el pretexto de la lucha antidrogas: “No lo intenten”, dijo, advirtiendo que cualquier acción de ese tipo vulneraría la soberanía nacional y la arquitectura multilateral de seguridad colectiva. Ese mismo día, el mandatario reiteró el mensaje en sus cuentas públicas, hilando la defensa de la soberanía con su propuesta de una cooperación antinarcóticos centrada en la vida y el desarrollo. La señal política es inequívoca: Colombia no acepta soluciones de fuerza por fuera del marco jurídico internacional, ni en su territorio ni en su área marítima.
En el espacio marítimo, el riesgo de errores de cálculo aumentó con el sobrevuelo de bombarderos estratégicos B-1B Lancer a menos de 40 kilómetros de la costa continental venezolana, un gesto que Caracas interpreta como amenaza directa y que otras fuentes describen como “demostración de fuerza” estadounidense. Cualesquiera que sean sus objetivos operacionales, vuelos de esta naturaleza, tan próximos a zonas con presencia civil, elevan exponencialmente la probabilidad de incidentes con víctimas, especialmente cuando se superponen a operaciones antinarcóticos de interdicción marítima. En estas circunstancias, el principio de precaución y la obligación de evitar daño a civiles deben prevalecer.
El clima se enrareció aún más el 28 de octubre de 2025 con la decisión de Venezuela de suspender, como medida cautelar, su cooperación energética con Trinidad y Tobago. El presidente Nicolás Maduro justificó la suspensión alegando que Puerto España estaría habilitando un papel de “portaaviones” para proyecciones de poder de Estados Unidos contra Venezuela. La medida, además de su impacto económico y energético, constituye un claro mensaje geopolítico: Caracas está dispuesta a activar costos de disuasión antes que convalidar una normalización de ejercicios o despliegues percibidos como hostiles en su vecindad inmediata.

En Bogotá, el posicionamiento oficial frente a la militarización del Caribe ha buscado anclarse al Derecho Internacional. Petro ha advertido que la cooperación bilateral en materia de drogas debe subordinarse a la legalidad multilateral: no hay espacio para operaciones letales que desconozcan jurisdicciones ni para acciones que, bajo el rótulo de “interdicción”, terminen produciendo privaciones arbitrarias de la vida de pescadores o migrantes. Esta postura enlaza con el reconocimiento de Naciones Unidas sobre los impactos negativos de políticas de drogas punitivas en los derechos humanos, y con la evidencia reciente de incautaciones masivas que, por sí solas, no alteran la estructura económica del narcotráfico si no se acompasan con estrategias de salud pública, desarrollo alternativo y trazabilidad financiera transnacional.
En términos normativos, la brújula sigue siendo clara. La Carta de las Naciones Unidas obliga a todos los Estados a resolver sus controversias por medios pacíficos y a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado (arts. 2.3 y 2.4). Fuera de la legítima defensa (art. 51) o de un mandato explícito del Consejo de Seguridad, operaciones coercitivas en zona marítima o terrestre ajena contravienen la prohibición del uso de la fuerza. Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) admite el paso inocente de buques por el mar territorial, pero no ampara actividades que comprometan la seguridad del Estado ribereño, como interdicciones o acciones de carácter ofensivo sin consentimiento; en contextos con presencia civil, ese estándar debe interpretarse con máxima cautela. En clave de derechos humanos, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos exigen prevenir privaciones arbitrarias de la vida y realizar investigaciones prontas, imparciales y efectivas cuando se registren muertes por uso de fuerza estatal, incluso si los hechos ocurren en operaciones transnacionales bajo control funcional del Estado actuante.
El ángulo político se mueve, además, en una disputa de narrativas. De un lado, se invoca un paradigma securitario que empuja a la región hacia ejercicios y despliegues cada vez más intrusivos; del otro, se propone una cooperación antidrogas que antepone la integridad humana y la soberanía a los atajos de la fuerza. La decisión de Venezuela respecto de Trinidad y Tobago, la respuesta de Bogotá a la idea de una operación militar en Colombia y la presencia de bombarderos estratégicos a escasa distancia del litoral son piezas de una misma conversación: ¿será el Caribe un espacio de seguridad cooperativa guiada por el Derecho Internacional, o un corredor de fricción donde los riesgos para la población civil se normalicen como “daños colaterales”?

AIDHDES sostiene que la salida debe ser pacífica, es decir : jurídica, multilateral y orientada a la protección de personas y comunidades. Ello implica
1. Una clarificación diplomática de reglas de conducta en el mar y protocolos de notificación de actividades militares;
2. La creación de mecanismos de verificación técnica independientes para cualquier incidente en el Caribe y el Pacífico, con acompañamiento de la ACNUDH y la CIDH
3. Una moratoria de acciones letales en áreas con actividad civil previsible, en línea con los estándares de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Una cooperación antidrogas eficaz solo será posible si se somete a los límites del Derecho Internacional, se alinea con las obligaciones de derechos humanos y reconoce —sin ambages— que la vida humana y la soberanía de los pueblos no son variables de ajuste en una ecuación geopolítica.Colombia, Estados Unidos y Venezuela: la estabilidad del Caribe ante una nueva encrucijada geopolítica