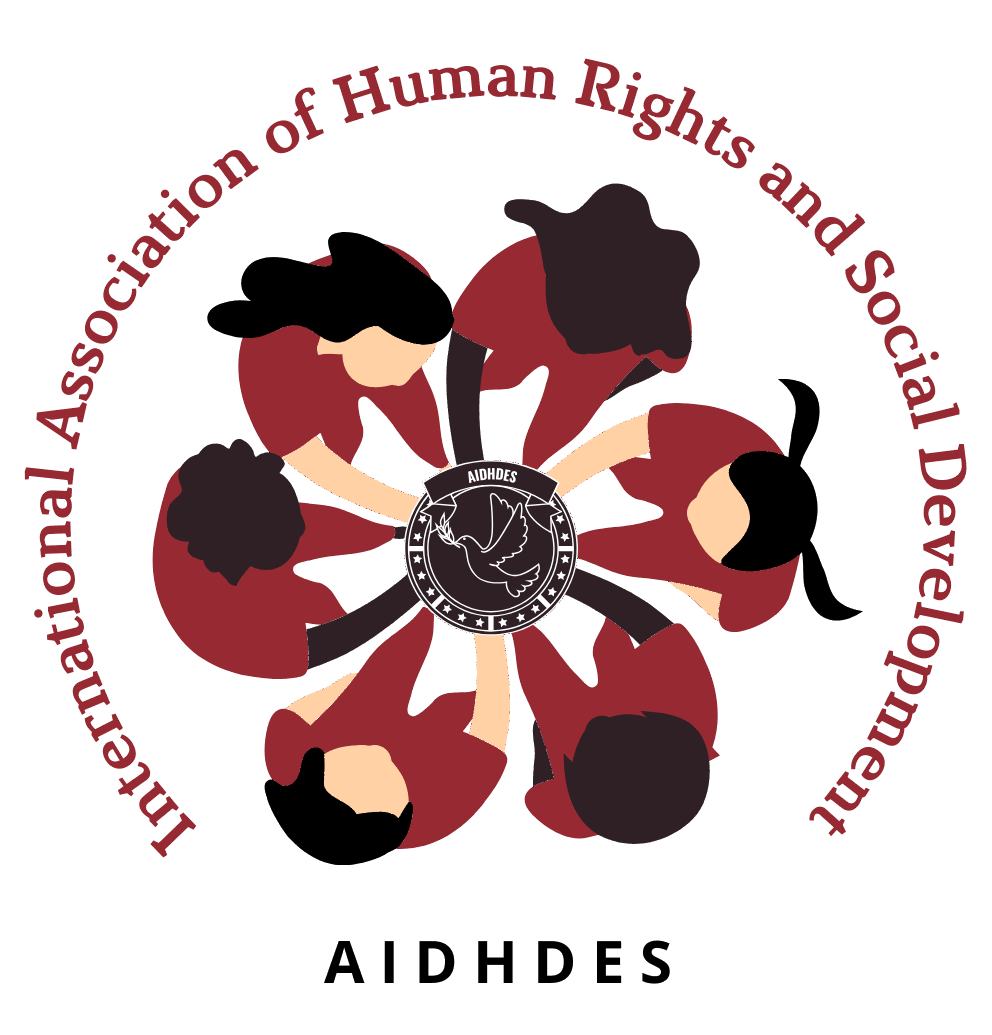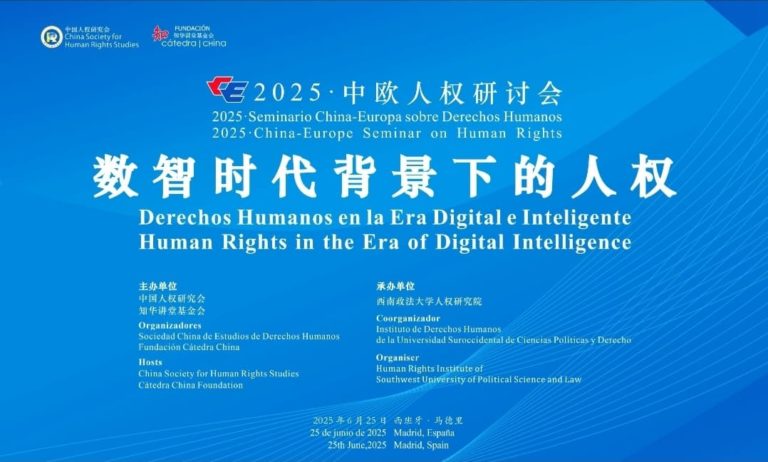Ginebra, 9 de septiembre 2025 – En el marco del 60º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, la Misión Permanente de Colombia organizó un evento para evaluar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y sus impactos en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). El panel realizado en la sala Concordia V del Palacio de la ONU reunió a representantes del Estado colombiano, embajadores europeos y latinoamericanos al igual que a la sociedad civil, organizaciones eclesiásticas y académicas, quienes ofrecieron un balance crítico sobre los progresos y obstáculos en la construcción de una paz duradera.
Los panelistas incluyeron al Embajador de Colombia ante la UNOG, Dr. Gustavo Gallón, la Comisión Colombiana de Juristas (Camila Zuluaga), el Centro de Investigación y Educación Popular (Javier Medina), el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derecho Alternativo (María Eugenia Ramírez), el Padre Jesús Alberio Palasores, Director de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano y a Yannick Wild, representante en Suiza de las Brigadas de Paz Internacional como moderador.
Avances limitados en la implementación del Acuerdo de Paz
El embajador Gustavo Gallón reconoció avances importantes, pero subrayó los enormes desafíos estructurales:
- Solo 34 % de las 578 disposiciones del Acuerdo han sido implementadas plenamente.
- La Reforma Rural Integral, pilar central del Acuerdo, avanza lentamente: solo 3,2 millones de hectáreas formalizadas y menos del 10 % de tierras redistribuidas.
- Procesos de diálogo con grupos armados enfrentan obstáculos jurídicos y políticos, y la paz total sigue siendo una meta más que una realidad.
Gallón destacó que la desigualdad en Colombia —en acceso a tierra, educación y derechos básicos— alimenta la persistencia del conflicto y debe ser erradicada para garantizar una paz sostenible.
Derechos económicos, sociales y culturales: pobreza, mujeres y territorios étnicos
Javier Medina (CINEP) y María Eugenia Ramírez (ILSA) analizaron la persistencia de la pobreza estructural y las brechas de género:
- Aunque la pobreza ha disminuido levemente, sigue afectando de manera desproporcionada a mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.
- Las reformas sociales impulsadas por el gobierno (salud, trabajo, redistribución de regalías) han sido bloqueadas en el Congreso, lo que limita la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos.
- En materia de género, la formalización de tierras para mujeres no supera el 2 % del total adjudicado, lo que refleja una profunda desigualdad estructural.
Además, se enfatizó la falta de acceso a salud sexual y reproductiva en zonas rurales, donde solo el 55 % de las mujeres accede a servicios básicos, frente al 78 % en áreas urbanas.
Capítulo Étnico y Pacifico Colombiano: violencia y desigualdad persistente
El Padre Jesús Alberio Palasores, Director de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, subrayó que la guerra continúa afectando de manera desproporcionada a comunidades indígenas y afrodescendientes:
- La violencia, la pobreza y el racismo estructural siguen siendo las principales barreras para el desarrollo.
- El Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, aunque con avances en titulación colectiva y participación en justicia transicional, enfrenta retrasos críticos y violencia en los territorios.
- La pastoral social y las caravanas humanitarias se han convertido en mecanismos locales para proteger a las comunidades ante la ausencia efectiva del Estado.
El Padre Jesús Alberio Palasores fue enfático: “Sin derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, no habrá paz en Colombia.”
Defensores de derechos humanos y corrupción: la otra cara del conflicto
La Comisión Colombiana de Juristas denunció más de 1.500 asesinatos de defensores de derechos humanos entre 2018 y 2025, especialmente líderes ambientales y reclamantes de tierras.
- La impunidad supera el 80 % de los casos.
- El Acuerdo de Escazú, aunque ratificado, enfrenta obstáculos en su implementación para garantizar protección efectiva a líderes sociales y ambientales.
En el punto de preguntas y respuestas, intervino David López, representante de la Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social, planteando una cuestión central para la agenda de Derechos Humanos en Colombia:
“Sabemos que para que haya paz debe haber derechos económicos, sociales y culturales, pero para que estos derechos se cumplan debemos también hablar del impacto de la corrupción. ¿Considera la Misión Permanente de Colombia en Ginebra proponer una resolución sobre Corrupción y Derechos Humanos, ahora que el país sudamericano es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ?”
En respuesta, la representación de la Misión Permanente de Colombia en Ginebra señaló que:
- La propuesta ya ha sido discutida con otras delegaciones latinoamericanas.
- Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión final sobre su viabilidad diplomática y su alcance práctico, dado que cualquier resolución debe ir más allá de un pronunciamiento político y contar con mecanismos reales de implementación y financiamiento.
- Se indicó que el tema sigue en evaluación dentro de la estrategia multilateral de Colombia en el Consejo de Derechos Humanos.
El encuentro en Ginebra dejó claro que, a nueve años de la firma del Acuerdo de Paz:
- La implementación es insuficiente y desigual, con graves rezagos en reforma rural, derechos de las mujeres y protección a defensores de Derechos Humanos.
- La paz total requiere abordar causas estructurales: desigualdad, racismo, pobreza y corrupción.
- La comunidad internacional y la sociedad civil colombiana son aliados clave para avanzar en justicia transicional, protección de líderes sociales y desarrollo con enfoque territorial.
Los panelistas coincidieron en que la paz no puede reducirse al silenciamiento de los fusiles: debe traducirse en derechos garantizados para todas las comunidades, especialmente las más vulnerables.